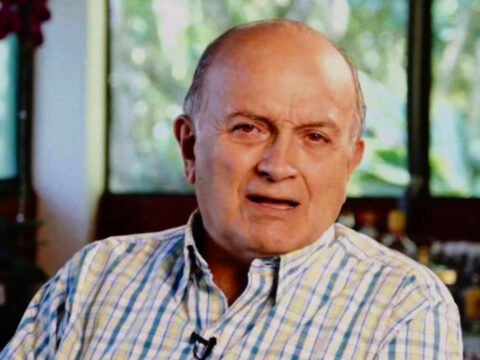Por Ramiro García
ramigar71@hotmail.com
La corta tregua al frenético ritmo de contagio, incapacidades, fallecimientos e incertidumbre económica y social generados durante la tenebrosa pandemia del COVID-19, me motiva a escribir esta nota sobre aquellos médicos generalistas cuya entrega, sacrificio, preocupación por sus semejantes, generosidad y otras tantas cualidades, hizo que dedicaran su conocimiento sanitario al servicio de la comunidad sandoneña residente entre las décadas del 60 y 70. Esa bella época que estimula mi memoria, por eso me agrada contarla.
Las pocas patologías frecuentes que vulneraban la salud en aquellos remotos tiempos de menos densidad de población y saludables dietas alimenticias, se reducían al tratamiento de paperas, asma, eventos cerebrales y los coloquiales dolor de rabadilla, mal de ojo y otros no especificados; por esa misma razón, dos médicos eran suficientes para la prestación del servicio al poblado.
En aquella época no eran usuales episodios críticos de hiperuricemia, arterioesclerosis múltiple o hiperplasia prostática; las ayudas diagnósticas como electrocardiogramas, tomografías computarizadas, ecografías renales y demás artificios electrónicos eran temas desconocidos.
El fatídico cáncer era clasista, solo atacaba a familias pudientes, y en cierta forma, fallecer de esa rara patología indicaba que el difunto tuvo un status social preferente.
Pues bien, los dos galenos a los que me refiero fueron los doctores Fabio Meza y José Dolores Ceballos. Eran médicos de cabecera o familiares.
El primero de ellos muy reservado, de ámbito familiar y poco roce social; totalmente dedicado al ejercicio profesional y atención de su farmacia.
El médico Ceballos alternaba la medicina con política, donde se destacó como líder de una orilla ideológica. En algunas ocasiones, durante mi corto extravío en el laberinto político, y en ejercicio como alcalde de la localidad, compartí gratas y reveladoras tertulias con ese brillante intelectual. Un maestro de la vida.
Ambos facultativos, motivados por su vocación de servicio, y cuando eran requeridos por algún paciente incapacitado, salían de su consultorio provistos del infalible maletín redondo, de cuero, repleto de un arsenal de medicamentos básicos como estetoscopio, inyecciones, jeringas y otros elementos de uso sanitario, para realizar las imperiosas visitas domiciliarias, hoy en lamentable desuso.
En esa época no existía la cruel ley 100 ni las nefastas EPS. Era atención al instante.
Paralelamente a la atención sanitaria general dispensada por nuestros médicos, hubo atención complementaria prestada por profesionales contratados por la oficialidad; esto es, el hospital Clarita Santos y el Centro de Salud.
Entre tantos que desfilaron por dichos establecimientos, recuerdo al renombrado doctor Vicuña, muy apreciado por pacientes mayores debido a su trato cordial y acierto en el tratamiento de patologías.
El médico Eduardo Villacís, de Ipiales, quien alternaba el ejercicio de su profesión con la docencia, pues dictaba la asignatura de Anatomía en el colegio Santo Tomás, donde fui su alumno. Además, fue cuasi mentor e inspirador del médico Álvaro Rivera Cruz, mi excompañero de aula, quien estudió medicina en Rumania.
El doctor Belalcázar, excelente médico y dirigente cívico, muy comprometido con causas sociales del poblado.
También recuerdo al joven y brillante médico Christian Gómez, practicante del deporte y muy apreciado por la sociedad.
Casi todos, durante su permanencia en Sandoná, residieron en la Casa Médica, una construcción de fachada colonial, ubicada frente al hospital Clarita Santos.
De otra parte, y dada su pertinencia en el sector de la salud, debo mencionar la presencia alternativa de otros personajes con rudimentarios conocimientos académicos de la medicina, aunque curtidos en el empírico oficio de tratar enfermedades básicas. A riesgo de equívoco los denominaré paramédicos.
En tal sentido, cómo no recordar a don Azael Rivera, quien conducía su pesada bicicleta negra con parrilla durante sus visitas paramédicas domiciliarias. En su amplia farmacia-consultorio, y al disfrute de un grueso tabaco, suturaba, inyectaba y trataba patologías de importancia menor. A su fallecimiento o cambio de domicilio, la señorita Edna Insuasty retomó la administración y manejo de ese establecimiento, al igual que la prestación de servicios farmacológicos.
Fue de mucha utilidad a la población requerir los conocimientos homeopáticos de las hermanas Correa, o acudir a formulaciones y tratamiento de la muy diligente y experta, doña Lucía de Maya.
No había nada más eficaz y seguro que las inyecciones de medicamentos aplicadas por el enfermero Manuel Burbano o por los hermanos Demetrio y Eduardo López.
En presencia de molestos contagios causados por la “picazón de la adolescencia”, y cuya desinfección merecía absoluta discreción, se acudía al auxilio de expertos parainfectólogos, si así podrían denominarse. Eran de total reserva.
Cuentan que don José Insuasty, con residencia en El Hatillo, poseía el don de diagnosticar patologías que los médicos alelopáticos no acertaban, mediante la observación del color de la orina. Mis fuentes afirman que formulaba eficaces brebajes para cada enfermedad identificada.
Si de fisioterapia empírica se trataba, nada mejor que acudir donde don Pedro Cabrera, quien luego de un temerario tirón sin anestesia, dicen que dejaba al paciente apto para bailar. Otros fisioterapeutas experimentales y de reconocida trayectoria fueron los señores Mesías Rejero y Libardo Cabrera.
Los medicamentos más utilizados y disponibles en las droguerías del poblado eran, entre otros: Mejoral, Neurosan, Curarina, Dolorán, Civalgina, Penetro, Vick Vaporub, Cafiaspirina, Cefalina, Bencetazil, Yodosalil, Vermífugo Nacional, Veramón y el infalible curalotodo, Ungüento Indio.
Algunos distribuidores de esos medicamentos utilizaban como estrategia publicitaria pintar logos del producto en fachadas blancas de viviendas campesinas. Quizá alguna haya resistido los embates del tiempo, sol, viento y lluvia.
Cuando el paciente había sido tratado por la medicina convencional y homeopática, y no mostraba signos de recuperación, se transfería en autobús al hospital regional San Pedro, de Pasto. La ambulancia permanecía en constante reparación.
Agotados todos los recursos, la única opción era entablar negociación con los señores Pacho Segovia o Aldemar Medina para el ataúd. Doña Antonia Pisilay, sin mediar honorarios se encargaba de oficiar los rezos; la tumba era asunto asegurado con el señor Flaminio Acosta.
Para finalizar, expreso mi honesto reconocimiento y gratitud a los familiares de las personas mencionadas en este escrito; pues ellos contribuyeron a mejorar la calidad de vida de tanto paciente bajo su cuidado y protección.
Septiembre de 2021
Este es un espacio de opinión destinado a columnistas, blogueros, comunidades y similares. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores que ocupan los espacios destinados a este fin por la página Informativo del Guaico y no reflejan la opinión o posición de este medio digital.